
La ley en la trama: Derecho y Literatura
Un hito
Luis A. Fleitas Coya
8:50
Mañana fría. Martes 10 de junio de 2025. Ocho peldaños de la escalinata de acceso a la Facultad de Derecho, el hall y luego la majestuosa escalinata de mármol blanco hasta la entrada al paraninfo sostenida por las dos cariátides de mármol, y las bifurcaciones en dos tramos a izquierda y derecha con los bustos de Eduardo J. Couture y Pablo de María en los rellanos. La vieja Facultad; fría, solemne, entrañable. Nuevos aires la habitan: en el primer piso, salón 26, al lado del Decanato, se inicia la Jornada “La ley en la trama” sobre Derecho y Literatura organizada por el Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho de la Facultad y por el Departamento de Filología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Inesperado, sorprendente encuentro; inquietudes de una joven generación llena de talento e iniciativa, integrante de los institutos organizadores.
9:15
El Dr. Gonzalo Lorenzo, Decano de la Facultad, inaugura el evento. Cita a Unamuno; lo hace con serenidad, ubicación, perspicacia. Reconoce saber poco de los temas que se tratarán, lo cual no quiere decir que no le interesen, dice excelente. Lo aplauden los asistentes: gente de Derecho y de Humanidades, uruguayos y argentinos, por igual.

9:30
El grupo de argentinos que participan es numeroso, participativo, vocinglero; se hace notar de pique, como lo hará a lo largo de toda la jornada, aportando jalones muy altos.
Jorge Roggero (Universidad de Buenos Aires), abre la Jornada con “Los límites de la otredad: una exploración en la obra de Mariana Enríquez”. Parte del ser ontológico y del ser otro, es decir del otro; desarrolla las concepciones éticas y filosóficas del pensador y filósofo de origen lituano Emmanuel Lévinas. Asumir el otro como vía para la comunidad, la convivencia y la paz, en contraposición con el pensamiento de origen hobessiano de que la naturaleza humana es de conflicto y destrucción de unos con los otros. Analiza con mucho acierto el cuento de Mariana Enríquez, “El carrito”, en el que una persona en situación de calle irrumpe con su carrito de supermercado en el que lleva todas sus pertenencias, en la calle de un barrio, como algo desagradable e incómodo para los vecinos; y en otro cuento de la misma autora, referente a la omisión, el abandono de persona, penado por el Código penal argentino. Quedan reverberando los múltiples ecos de una excelente exposición, sus inferencias y alusiones, las conexiones al mundo de hoy, a las llagas de la marginación, la discriminación y el aislamiento en la sociedad de nuestros días.

11 a 13
Mercedes de la Cruz y Victoria Herrera (Facultad de Humanidades, Departamento de Filología Clásica), exponen sobre “Rebelión y deditio: la Gesta del emperador Otón de Rosvita de Gandersheim”. La Gesta Ottonis I Imperatoris es un largo poema épico escrito en latín en el siglo X por la canóniga o canonesa Hroswitha (Rosvita es una castellanización) de la abadía de Gandersheim. Las expositoras se centran en uno de los pasajes de la Gesta, el de la rebelión de Enrique, hermano del emperador Otón, en el año 941. Otón logró derrotar a los rebeldes pero perdonó a Enrique. Ese perdón se canalizó mediante una forma religiosa y jurídica de la época que la obra describe minuciosamente, la “Deditio”, acto de contricción y perdón del agresor que comprendía cinco aspectos: debía realizarse mediante solemnidades públicas, en ceremonia pública, de manera no espontánea, mediante confesión, y con carácter contractual. Literatura medieval y derecho medieval. Muy buena exposición sobre una obra cuya traducción es de las propias disertantes; mérito no menor, aunque no lo dicen ellas, por cierto.

Héctor Scaianschi (Facultad de Derecho) desarrolla en “El mérito en la ética empresarial en la narrativa del siglo XX: de Fitzgerald a Chirbes” el tema del mérito como algo ajeno a la construcción auténtica y propia, apegado a la lógica de los que detentan el poder y lo privilegios en la sociedad. Cita el ejemplo de la ley de emprendedurismo, 19.820, y su artículo primero. Luego el expositor conmueve, cita El gran Gatsby, una de las mejores novelas del siglo XX, y su extraordinario final, de los más logrados de las novelas de todos los tiempos, el de la luz verde al final del muelle del otro lado del río, en el que Scaianschi ve ejemplificado la carrera tras los méritos falsos: el anhelo de Jay Gatsby de alcanzar la posición inigualable de Tom Buchanan el poderoso empresario esposo de Daisy. Aunque no se coincida con esa interpretación, pues el final de la novela parecería apuntar a algo mayor, como el futuro o los ideales tras los que todos corremos remando contra la corriente, igualmente hay que agradecer a Scaianschi estar hablando y discutiendo sobre esa maravilla de la literatura en las aulas de la Facultad de Derecho. Por último, de manera más tangencial, también hace mención al novelista español Rafael Chirbes y a sus personajes de empresarios enriquecidos por medios dudosos y corruptos.

Lucía Giúdice (Facultad de Derercho) expone en “Un cuarto propio, un vestido blanco: ficciones de la autonomía individual en la trama jurídico-literaria”, sobre su tesis de doctorado, la autonomía de la voluntad desde el punto de vista jurídico y político y qué significa en un mundo de discriminación y sojuzgamiento. Analiza el cuento Un cuarto propio de Virginia Woolf, sobre la necesidad de la mujer de independencia económica y espacio propio para poder escribir y desarrollarse intelectualmente, en un mundo dominado por los hombres y sus imperativos patriarcales; ilustra con la historia de Judith hermana ficticia de Shakespeare, y su hipotético y previsible destino lleno de obstáculos y limitaciones, tan distinto al de su célebre hermano pese a su igual talento. Luego se extiende sobre El vestido blanco de Nathalie Léger, investigación sobre la trágica historia de Pippa Baca que salió al mundo en una peregrinación antibelicista vestida de novia, haciendo autostop, muriendo en un camino, asesinada y violada. Concluye en la autonomía como práctica relacional entre sujetos que permita una apertura e irradiación de unos con otros, en contra del concepto clásico de la autonomía de la voluntad como algo propio y excluyente del otro. Elogiable, precisa y novedosa postura, superadora de nociones tradicionales provenientes del jus privatum romano, recogidas por el Código Napoleón y que inficionan todo el sistema de derecho latino; arcaicas en un mundo actual que clama por formas de superación de discriminaciones y desigualdades.

Federica Sáenz de Zumarán (Facultad de Derecho) desarrolla “La literatura como una forma de romper el silencio”. También a partir de la discriminación e inferiorización de la mujer, trae a colación la visión de varias escritoras: Jane Austen y su crítica al matrimonio en la sociedad inglesa de su época; Virgina Woolf y sus reflexiones sobre género y literatura; Maya Angelou y la infancia y adolescencia de mujeres negras; Margaret Atwood y la literatura como forma de resistencia; Delmira Agustini como una de las primeras escritoras en hablar abiertamente del deseo, y su muerte, un típico femicidio, visto hipócritamente como un “crimen pasional” en su época; Armonía Sommers y la literatura como combate a los estereotipos de género; Cristina Peri Rossi y el destino de las mujeres que escriben. Es para congratularse que una estudiante de derecho exponga con decisión y fundado manejo obras y autoras.

Carlos Castillo, investigador argentino, participa por plataforma Zoom. Presenta “Deseo, violencia y lenguaje jurídico: una lectura girardiana de la ley en la literatura”, sobre los vínculos entre deseo, derecho y literatura. Sostiene que el deseo del otro nos define. Habla sobre El mercader de Venecia de Shakespeare y sobre El proceso de Kafka, y sus significaciones en cuanto a una justicia racional que encubre lo que está detrás, el deseo por el otro como algo negativo a castigar. La justicia es una venganza escondida, cuando en realidad debería ayudar al delincuente a redimirse. Acude al pensamiento de Kierkegaard en los planos estético, ético, y por último religioso, en el cual se apunta a un salto de fe: un acto intuitivo, emocional, de adhesión. De esa idea el exponente extrae el salto de fe que es darle crédito al otro por más que esté equivocado, apostando a la redención de quien hace sufrir. Concluye que la literatura ayuda a entender las emociones; el derecho, las razones.
14:50
A esta hora el sol ayuda. A cinco cuadras de la Facultad de Derecho, por Magallanes hacia abajo, la fachada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación haciendo esquina con Uruguay impone su presencia. Dos plantas con ventanales altos. Para el 2027 se prevé la inauguración de su nuevo local en Canelones y Eduardo Acevedo, 4.300 m2 en un edificio de seis niveles. Por ahora sigue en lo fuera el antiguo edificio de la Scuola Italiana. Al ingreso una escalera empinada. Honor y emoción de estar en el ámbito de las letras puras y duras. Se abre el salón. Comienza la segunda etapa de la Jornada de “La ley en la trama”.

15 a 18:30
Luis Fleitas (Facultad de Derecho), expone sobre “Lo no dicho y los textos cerrados y abiertos en la literatura y en el derecho”. Lo no dicho, el lector modelo y la cooperación interpretativa: en los textos hay cosas no dichas que no aparecen en la superficie y que por eso requieren un destinatario que realice una colaboración activa y consciente. El ejemplo del párrafo inicial de Cien años de soledad, en el cual el lector debe inferir el punto de vista narrativo, los tiempos de la narración (el futuro del pelotón de fusilamiento, el hoy en que está transcurriendo la historia, y además el tiempo histórico). Los buenos textos requieren del lector para su cabal comprensión: el autor prevé sus movimientos de forma estratégica, ideando un lector modelo capaz de cooperar e interpretar el texto, proporcionándole los elementos para ello como la elección de una lengua, un léxico, un estilo, un tipo de enciclopedia (conjunto de conocimientos), un género, etcétera. En el derecho se da por antonomasia lo no dicho en los textos jurídico, ejemplo: el artículo 1037 del Código Civil, que menciona pero no explica qué es sucesión testamentaria o sucesión intestada, ni muerte natural, ni presunción de ausencia, dejándolo todo en manos del lector. Repercusiones en la Filosofía y Teoría General del Derecho: el caso de la Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen, y lo no dicho en la norma primaria (dado un acto ilícito debe ser una sanción como acto coactivo del Estado): el deber anterior de no realizar el acto ilícito que el lector debe suponer e inferir (ej. no matarás). Stendhal (Henri Beile) y el Código Civil: en carta a Balzac le comenta que todas las mañanas antes de ponerse a escribir lee dos o tres páginas del Código Civil para agarrar el tono; lo no dicho en Stendhal es fruto de su deliberada estrategia narrativa de evitar lo superfluo, superabundante, reiterativo e innecesario, tal el estilo en que fuera redactado el Código Civil francés y a partir de él todos los Códigos Civiles decimonónicos, incluido el patrio. Y de una forma sorprendentemente moderna, apelando a la cooperación interpretativa del lector, a que complete el texto con su imaginación. Textos cerrados y abiertos: cerrados son aquellos en los el autor elige un Lector Modelo específico al que está destinado el texto, como niños, mujeres, melómanos, abogados, y redactará el texto para que cada término pueda ser comprendido por su tipo de lector; en los abiertos en cambio el autor asume que el lector puede tener códigos y puntos de vista conceptuales o doctrinarios propios y distintos del emisor, que puede realizar connotaciones aleatorias e impredecibles, e incluso errores interpretativos, y a partir de ello, el autor construye una estrategia de riesgo. En el plano jurídico las sentencias judiciales deberían ser textos abiertos, en los que el juez debe asumir que los sujetos afectados y el Tribunal o los Tribunales superiores van a tener distintos puntos de vista y lejos de excluir las opiniones contrarias, debe saber conjugar esas diferencias, y su habilidad argumentativa y retórica debe consistir en saber persuadir que sus razones son las mejores dentro de las posibles; de lo contrario sería un texto cerrado, dogmático, inadmisible.

Ismael Porta Cabrera (Facultad de Derecho) expone sobre “Érase una vez en el derecho: Principales aportes de la escuela histórica del derecho en la relación derecho, lingüística y literatura”. Hace una referencia a los fundamentos de la Escuela histórica del derecho, la conciencia moral o colectiva denominada “espíritu del pueblo”, la relatividad del derecho en relación a determinado pueblo y lugar, la primacía de la costumbre como auténtica fuente del derecho espontánea y natural y el rechazo de la legislación y la codificación. Su fundador, Savigny, propugnaba como parte del método interpretativo el lingüístico o gramatical consistente en analizar el lenguaje, estructura y sentido literal de las palabras en las normas jurídicas. Los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, autores de conocida literatura infantil fueron juristas y alumnos de Savigny (Jacob Grimm fue amigo de Savigny), partidarios fervorosos de la Escuela histórica; recopilaron por escrito tradiciones y cuentos orales alemanes, que dieron lugar a sus famosos cuentos, como forma de rescatar las tradiciones, costumbres y el espíritu del pueblo alemán. Esa muestra de literatura de origen plural y colectiva, ha influido en el concepto de literatura como fruto de la cultura popular que se trasmite de generación en generación.
Daiana Ferreira (Facultad de Humanidades) desarrolla “Voces jóvenes en mundos distópicos: los derechos humanos en la literatura infantil y juvenil”. Se refiere a Los juegos del hambre como ejemplo de literatura distópica juvenil. Se trata de la novela best seller de Suzanne Collins, luego llevada al cine con igual éxito. Es un género especialmente dirigido a adolescentes, mezcla de aventuras y ciencia ficción, que plantea una sociedad futura tiránica o despótica que oprime y reprime con crueldad, en el que por lo general los personajes principales son adolescentes o jóvenes en lucha por la supervivencia. Hay quienes incluyen erróneamente en el género a obras mayores como Rebelión en la granja de George Orwell o a Farenheit 451 de Ray Bradbury. La expositora centra su ponencia en lo que esta literatura de sistemas autoritarios en esas sociedades distópicas por venir, tienen de cercenamiento de los derechos humanos como la vida, la libertad, la libertad de expresión y demás, lo que es una característica inherente al género. No está mal que esos temas atrapen a los jóvenes y operen como gancho para la lectura; ojalá sirva para que reflexionen cuánto del horror y la satrapía de esas sociedades distópicas se da en nuestros días en tantas regiones del mundo.
Emiliano Palermo Chirimelli (Facultad de Derecho) expone “Dando vueltas al entendimiento: personas comunes ante el Estado”. Plantea lo inerme del sujeto frente a lo omnímodo del Estado en diversas circunstancias que ilustra con varios textos literarios. En Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa los desatinos, las discriminaciones, vejaciones y lacras que comete el Ejército peruano a través del capitán Pantoja, mediante la pulcra organización administrativa y burocrática de un servicio de visitadoras para las tropas de servicio en la selva amazónica peruana.d En Un día de estos, uno de los cuentos que Gabriel García Márquez incluyó en Los funerales de la Mamá Grande, hay un acto soberbio de rebelión indirecta contra el alcalde que ejerce un poder violento de tipo absolutista en el pueblo revelado en la frase final cuando dice que el municipio y él son “la misma vaina”, cual Luis XIV y “Le etat c´est moi”. En La lotería de Babilonia de Jorge Luis Borges, la Compañía que organiza el juego parece dominarlo todo, hasta que al final termina por confundirse con la vida misma: es el autoritarismo perfecto repartiendo por el azar dádivas y castigos a los individuos. En El juez de divorcios, entremés de Cervantes, el matrimonio es presentado en las cuatro solicitudes de divorcio que debe resolver el juez, como una institución terrible, de sufrimientos y cargas insoportables. El exponente solo menciona Lentitud administrativa, microrrelato de Ricardo Bosque. En El presupuesto, cuento de Mario Benedetti incluido en Montevideanos, el destino y las esperanzas de los funcionarios penden de que el Ministro apruebe un nuevo presupuesto para la oficina, congelado por décadas. En El castillo de Franz Kafka, el agrimensor K. sufre la imposibilidad de contactarse con las autoridades pueblo que gobiernan desde el castillo; una parábola sobre el desprecio hermético del poder y el individuo.

Luis Meliante Garcé (Facultad de Derecho)expone sobre “La performance del Derecho como discursividad literaria, narrativa y arquetípica”. Sostiene que el Derecho es un fenómeno práctico, social, específico, interviniente y multívoco. Se encuadra en la concepción crítica, y se desmarca de la concepción racional, jusnaturalista, empírica. Cita al argentino Carlos Cárcova, afirmando que la sociedad cambia y que el Derecho también lo hace acercándose y conectándose con otras formas del pensamiento como la Literatura. También cita a José Calvo González, en cuanto que el Derecho se apropia de las formas poéticas cuando se producen textos normativos en cuya redacción hay rastros y trazas de expresiones literarias. Puede agregarse que lo mismo ocurre con la doctrina cuando utiliza metáforas como por ejemplo “correr el velo” o disregard en materia de inoponibilidad de la forma societaria de las sociedades anónimas. De esta manera los textos, los lectores, la escritura, denotan múltiples intersecciones y contacto entre Derecho y Literatura. Por ello el Derecho como práctica discursiva y productora de sentidos, requiere en la actualidad de un enfoque que supere los ámbitos de la propia disciplina, una interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, con la Literatura, con la cual comparte recursos e insumos lingüísticos y semiológicos para sus respectivos procesos interpretativos, creativos y metodológicos.
Cecilia Barnech, María José Portillo, Catherine López (Facultad de Derecho)y “Cambiando la perspectiva: el acercamiento a la literatura en la enseñanza de grado del Derecho”. Cecilia Barnech trae a colación la obra de teatro de Sandra Escames “La recicladora de papel” sobre los riesgos que acechan a la docencia. Acompaña y participa también la dramaturga, Sandra Escames, sobre dicha temática. En cuanto a la enseñanza y a los vínculos entre Derecho y Literatura, Cecilia Barnech señala: 1) los desafíos que afronta la Universidad, que se encuentra sometida a tensiones y transformaciones; 2) la interdisciplinariedad que es indispensable, pues siguiendo a Couture y sus mandamientos, el derecho y sus transformaciones constantes imponen al abogado el deber de estudiar; 3) la revisión epistémica, que implica: indagar sobre los valores epistemológicos y las verdades jurídicas; 4) las posibilidades didácticas: se trata de fenómenos culturales que parten y se nutren de la realidad y la condición humana; debe abordarse tanto la dimensión textual como la dimensión normativa.

Helena Modzelewski (Facultad de Humanidades) y Gianella Bardazano (Facultad de Derecho). Exponen sobre “La ley como villana: narrativas de la desobediencia y el desafío del contrarrelato”. Helena Modzelewski se refiere al atractivo de la agresión justificada. Los guardianes de la norma sostienen la legalidad, permiten resolver el conflicto, aunque no garantizan la justicia del caso. Cita a Kholberg, que señala tres etapas del desarrollo moral: 1) un nivel preconvencional, en el que se obedece para evitar el castigo o para lograr el premio; 2) un nivel convencional en el que se siguen las reglas del grupo; 3) un nivel postconvencional en el que se desarrolla un enfoque crítico: si las leyes violan determinados principios universales como el respeto de los derechos humanos o la dignidad individual del sujeto, hay que actuar de acuerdo a los principios. Dilema de Heinz ideado por Kholberg: un individuo, Heinz, enfrenta el dilema ante un medicamento demasiado caro que no puede pagar, si cumple con la ley y no roba, o si roba para salvar la vida de su esposa. El contrarrelato consiste en la necesidad de contar la historia de quienes son perjudicados por el relato oficial de la ley y sus guadianes. Gianella Bardazano refiere al personaje de Antígona de la tragedia de Sófocles, que sostiene un contrarrelato frente al relato dominante social y políticamente de Creonte.

Marina Camejo (Facultad de Humanidades) expone sobre “¿Quién le teme a la literatura?”. Señala el tema “emociones, narración y ciudadanía” como una línea de investigación del grupo Educación para la justicia. Se pregunta si la literatura nos dice algo sobre la realidad y acude al pensamiento de la filósofa Martha Nussbaum, y sus desarrollos sobre la literatura como un medio para entender la ética y la justicia, en particular en relación a la novela realista que pinta realidades como las emociones, permitiendo comprender a los personajes y empatizar con ellos. Las emociones se fundamentan en determinadas creencias o razones y las novelas pueden hacer comprender esas razones que están detrás de las emociones.

Juan Manuel Gaitán (Argentina). “Kafka y el ateísmo de la verdad: un análisis de “El silencio de las sirenas”“. Cita el cuento de Kafka desde el punto de vista de la verdad. Sostiene que en un primer momento del relato Ulises se aferra a su verdad, una suerte de creencia inocente de que la cera y las cadenas lo salvarán del encantamiento de las sirenas. Luego el relato revela que el arma más poderosa de las sirenas en realidad es su silencio, del que nadie se puede salvar, y que aquel día que pasó Ulises las sirenas no cantaron; sin embargo, Ulises no oyó el silencio, convencido del canto y de que se había puesto a salvo mediante su ardid. Por último el relato afirma que Ulises era tan astuto que ni siquiera los dioses eran capaces de saber lo que realmente pensaba, y concluye que tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y montó su representación para las sirenas y para los dioses, como escudo para protegerse. Gaitán expresa que el relato muestra cómo la verdad queda entre paréntesis por la imposibilidad de tener acceso al fuero íntimo de la conciencia de cada individuo. Por último, que por eso mismo, las relaciones entre derecho y verdad, siempre son complejas, difíciles. Hay que agradecerle al expositor por la breve pero excelente charla, y por traer a colación este perdido por inadvertido cuento de Kafka. Inadvertido seguramente porque en apariencia más que un cuento esboza ser una reflexión filosófica; pero basta detenerse en él como lo hace Gaitán para comprender que sí, que se trata de un auténtico relato en el que Kafka realiza una variación de la historia contada por Homero, con connotaciones laberínticas y una magistral muestra de maestría de manejo del punto de vista, de lo no dicho, y de la siempre escurridiza verdad.

Viviana Galleto (Facultad de Derecho), “La moralidad del hombre mediocre en la obra Crimen y castigo”. Pese a todo lo que se escrito y dicho sobre Crimen y castigo de Dostoyevski, la exponente realiza una interesante exposición en cuanto a que en el o los crímenes del estudiante Raskolnikov se pautan de una manera notable las etapas del iter criminis (ideación, preparación, ejecución, consumación), y por sobre todo en relación a su justificación subjetiva para delinquir, el sentirse una persona superior intelectual y moralmente al común de la gente. Raskolnikov se pone a sí mismo ante la disyuntiva de asesinar a la vieja usurera odiada por todos para salir de la miseria en la que vive, o actuar como lo haría la gente común, no asesinar y quizás sucumbir en la pobreza. Rechaza esta última opción por ser la moralidad de la gente mediocre, él se siente superior y tener una moral que sopesa que es justo eliminar a una persona deleznable para conseguir un fin superior. La larga historia que sigue con posterioridad al crimen, nos hará ver que gracias a Sonia, la prostituta con la cual traba una relación, y a su experiencia en la cárcel en la que ve que los demás presos en realidad son como él, asume que la moralidad media que impone los debres de respetar la vida y de no robar, es la que verdaderamente permite evitar el accionar criminal. Cuando Raskolnikov se siente una persona común, mediocre, se redime espiritualmente, y asume lo monstruoso de su accionar, sostiene Galleto. Interesante, porque Galleto es una juez de la materia penal, sopesa a diario conductas humanas criminales, y con su análisis ilumina la escena del delito y el hecho de cómo aún personas normales sucumben ante el hechizo de falsas creencias de superioridad moral (por convicciones de egolatrías intelectuales, desigualdades económicas, fines bélicos y militares, persecuciones políticas, o discriminaciones de cualquier tipo), y son capaces de cometer actos aberrantes.

Diego González Camejo (Facultad de Derecho). “ETWAS MORSCHES IN RECHT: ALGO PODRIDO EN LA LEY. Violencia mítica y ficcionalización del poder legal”. Parte del ensayo de Walter Benajamin Para una crítica de la violencia de 1921 que distingue por un lado la violencia fundadora del derecho, aquella de la cual surgen Estado y derecho (guerra, revolución, alzamiento independentista o secesionista), que Benjamin considera “mítica” en el sentido de fundación y destino de una nación; y por otro lado la violencia conservadora del derecho, que busca la aplicación del orden jurídico y asegurar el orden social establecido, el statu quo. Partiendo de esos conceptos, el expositor desarrolla la idea de que no puede pensarse el derecho sin violencia; el derecho se expresa a través de la imposición violenta de las normas, y la violencia se canaliza en el derecho, de tal manera que fuerza, poder, y violencia se encuentran imbricados en la esencia misma del derecho. Por último, González alude a que la superación de la violencia del derecho es posible, sugiriendo un concepto de violencia divina que no desarrolla. Ese concepto de violencia divina no es textual en el sentido religioso, sino que Benjamin lo plantea en su ensayo como forma de mandatos emanados y dirigido a las conciencias, apelando a lo que llama “motivos puros” (que hacen recordar los imperativos categóricos kantianos), a través del lenguaje, es decir diálogo, acuerdos, arbitrajes, diplomacia internacional, para superar los conflictos.
19:30
Ya noche cerrada, el regreso a la Facultad de Derecho para la Conferencia de Cierre. Como no hay salones disponibles, la Conferencia va en la Biblioteca: el mejor lugar, el de tantas horas y años de estudio e investigación, el espacio por antonomasia del saber jurídico, estanterías y altos anaqueles, pisos y paredes forrados de madera, los sonidos que parecen ahogarse, libros, libros, libros. Del numeroso grupo inicial de participantes, ya quedan bastante menos y es una lástima; en el final uno de los puntos más descollantes de la jornada.

20
Elina Ibarra (Universidad de Buenos Aires). “Desobediencias extraordinarias y Literatura”. Avasallante tour de force de la conferencista. Una exposición muy bien preparada, fundamentada y desarrollada, prácticamente imposible de sintetizar por la riqueza, la variedad y la profundidad de sus contenidos. Comienza mencionando conceptos de Erich Fromm expuestos en su ensayo La desobediencia como problema psicológico y moral: solo los individuos con capacidad de pensar y sentir por sí mismos son seres libres con capacidad de oponerse al poder, de desobedecer; luego cita a Foucault, que en obras como Vigilar y castigar sostuvo que el poder y el autoritarismo físico y moral se ejercen no solo desde el estado y las instituciones, sino también a nivel familiar e interpersonal, y que la desobediencia es una forma de superar las distintas formas de opresión; refiere a Hobbes y su conocida doctrina del Estado (Leviatan) como pacto entre súbditos que entregan sus derechos naturales y el monarca que a cambio otorga las leyes, el orden y la seguridad, y respecto al cual para es ilógico reconocer el derecho de resistencia pues sería un derecho a destruir al propio Estado; sigue con Thoreau y su tratado Desobediencia civil (La resistencia al gobierno civil) escrito por su rechazo a la esclavitud y a la guerra con Méjico, en el cual desarrolla el derecho a la desobediencia de las leyes injustas. Menciona tres obras literarias: Germinal de Zolá (sobre la huelga de mineros de una mina de carbón, vencidos una y otra vez pero insumisos); El talón de hierro de Jack London (sobre levantamientos obreros sucesivos en una sociedad futura), y El hombre que fue jueves de Chesterton (sobre anarquistas y policías contra anarquistas). De ahí salta a famosos movimientos del siglo XX: movimientos por la paz, punks, ecologistas. Prosigue con Habermas y su posición sobre el contrasentido de la represión violenta de los movimientos pacifistas, vinculándolo a su tesis sobre la acción comunicativa y el diálogo para superar los conflictos. De Kelsen subraya los conceptos de validez del orden jurídico por un lado, y por otro lado de su eficacia, que depende de si se acata (sumisión) y de si se aplica (coacción) lo que es contrario a toda desobediencia. De ahí desarrolla la clasificación de Pascerin D´Entrèves: 1) obediencia consciente, 2) respeto formal, 3) obediencia pasiva, 4) evasión oculta, 5) objeción de conciencia, 6) desobediencia civil, 7) resistencia pasiva, 8) resistencia activa; de las cuales, las cuatro últimas, son calificadas de desobediencias extraordinarias. Como ejemplo del paradigma de objeción de conciencia, Ibarra menciona el genial relato de Melville Bartleby, cuyo personaje en determinado momento de la narración como reacción a una propuesta inapropiada contesta “Preferiría no hacerlo”, muletilla que seguirá repitiendo una y otra vez a medida que el conflicto va en ascenso, hasta su muerte. Como ejemplos de desobediencia civil: Antígona, el personaje de la tragedia, que en aras de lo que considera justo desobedece las leyes y las órdenes de Creonte, prefiriendo la muerte; Lisístrata y la huelga sexual de las mujeres de la comedia de Aristófanes, para que los hombres dejen la guerra; las acciones del movimiento Madres de Plaza de Mayo para lograr información en relación a desaparecidos durante la dictadura argentina, época durante la cual desobedecieron pacíficamente todo tipo de órdenes y normas. Por último en materia literaria, distintas obras sobre diversas formas de desobediencia: Farenheit 451 de Bradbrury, 1984 y Rebelión en la granja de Orwell, RUR del checo Karel Capek obra de teatro de 1920 en la que por primera vez se usa el término robot. Concluye Ibarra que la literatura es un territorio de prueba, donde la desobediencia tiene siempre lugar. Exposición exhaustiva, crítica; digna culminación de un evento inolvidable.
21
Pequeño lunch en los gélidos pasillos de la Facultad. Bocadillos a la pasada, un breve intercambio de camaradería. Todo ha terminado, pero algo indica que todo es posible y que todo está recién por comenzar. Derecho, literatura, excelentes exposiciones, una oleada de nuevas visiones y puntos de vistas heterogéneos, pensamientos, autores a descubrir y a explorar. Una vorágine de ideas. Hasta hoy, algo impensado en estas aulas, mármoles, y arcadas centenarias.
Un hito.








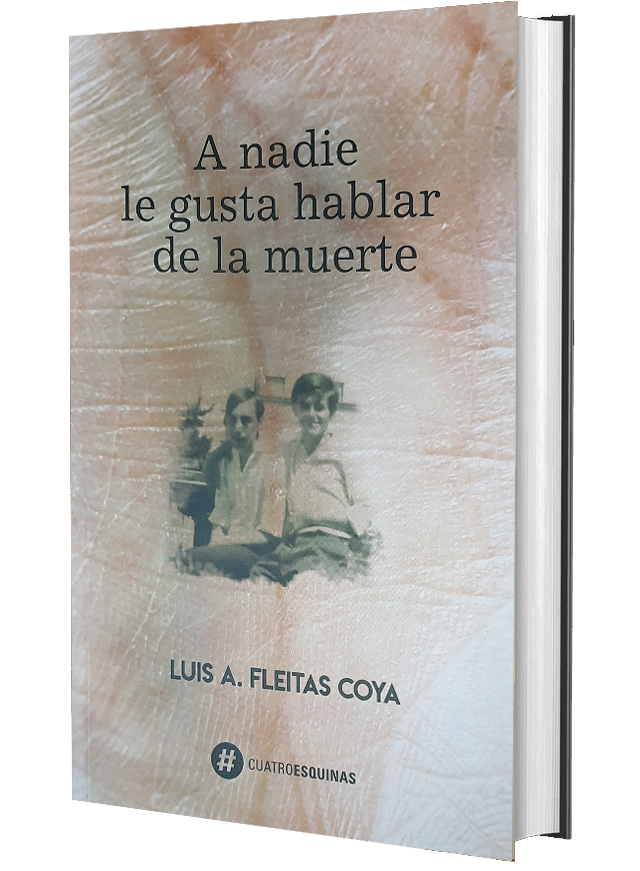
Luis Meliante Garcé
Estimado Luis: Solo decirte que me congratulo sinceramente, por habernos reencontrado luego de tanto tiempo, y fundamentalmente porque fuera en esta singular circunstancia propiciada por el evento de «La ley en la trama». Debo también felicitarte por la puntillosa y acertada crónica que haces de la extensa y provechosa jornada que compartimos. Te mando un cordial abrazo, y mis deseos que la especial y a veces cuestionada relación epistémica entre Derecho y Literatura, provoque nuevos y fructíferos trabajos y momentos para compartir. LM.
LuisA.FleitasCoya
Gracias Luis, para mí también ha sido muy grato haberte reencontrado en la jornada de Derecho y literatura. Recordar los viejos tiempos y antiguos compañeros, participando ambos en nuevas cosas, verdaderamente alegra. Seguimos adelante. Abrazo