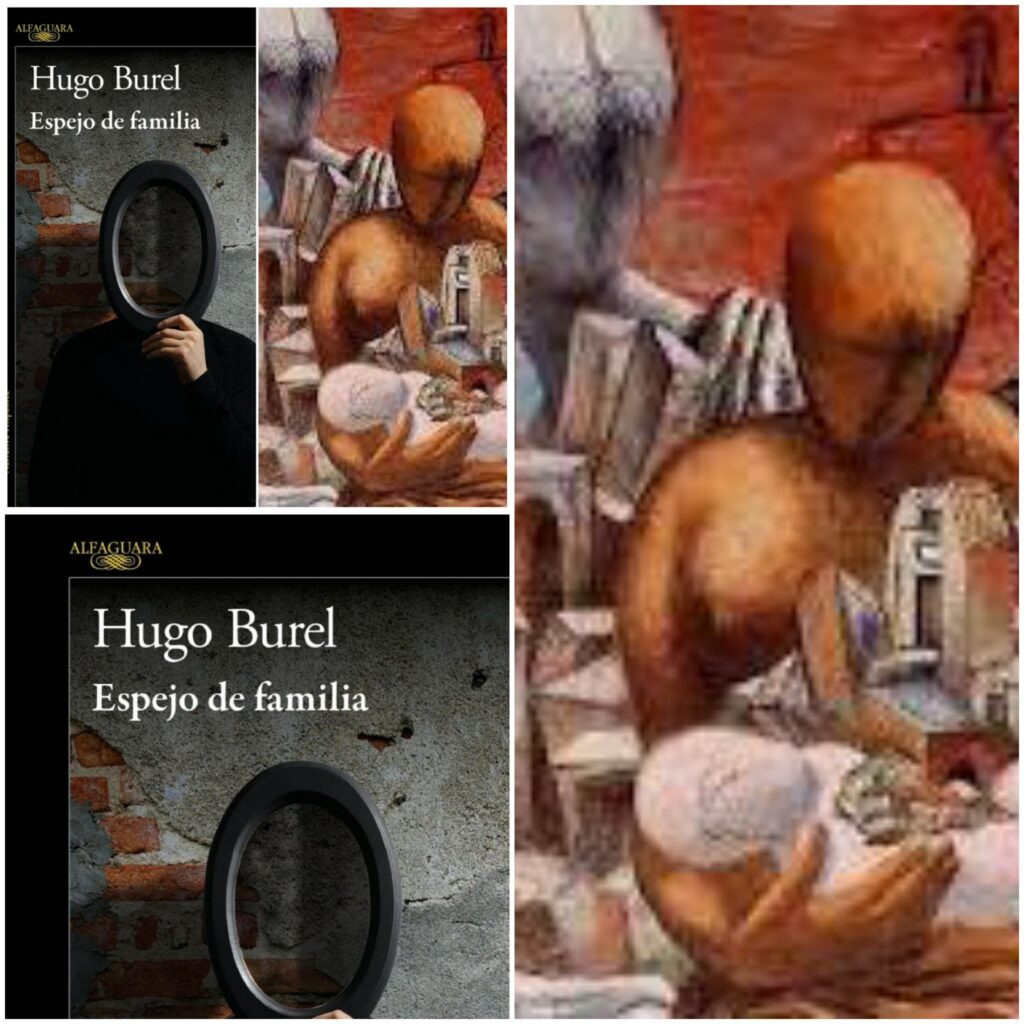
Sinuosidades y laberintos metonímicos
Espejo de familia de Hugo Burel, Alfaguara, 2023
Luis A. Fleitas Coya
La Chacrita, febrero de 2024
Patrick, un niño de seis años y medio inicia un viaje en tren y abre un libro que le ha regalado una de sus abuelas, para comenzar su lectura; el libro es nada más ni nada menos que de poesía y de Arthur Rimbaud. Patrick intenta descubrir de qué se trata todo eso ajeno a la estúpida pregunta “¿Me gusta?”, sostiene Amélie Nothomb, autora de la novela Primera Sangre. El pasaje resulta admirable. De forma muy breve y condensada apunta con exactitud a uno de los aspectos cruciales de la lectura contemporánea en que la experiencia única de transitar un mundo hasta entonces inexplorado –el existente en el libro que se aborda- se despacha por lo general con el comentario “me gusta”, “no me gusta”. No sé si como lo afirma Nothomb puede calificase de estupidez, sí coincido con que la opción binaria es de un esquematismo mísero.
Es cierto que esta nueva novela de Hugo Burel padece de cierto grado de estatismo por la mecánica narrativa elegida por el autor. Cuatro personajes, María Mercedes, el menor (Víctor Rodolfo), Daniel Esteban y Fernando Eloy, van narrando en primera persona, cada uno desde su punto de vista y alternados, los hechos y la trama de la novela, la historia de una familia de seis hijos –incluyendo además de los nombrados, a Laura Constanza y Luis Ernesto-. No hay diálogos y no hay acción directa, lo que ocurre es lo que lo que cada uno de los personajes recuerda o elige recordar, mientras se van aludiendo aquí y allá hechos de la vida nacional como el alzamiento blanco comandado por Aparicio Saravia, el viaje de Luis Batlle Berres en avión a Nueva York, el colegiado, la guerrilla urbana, la dictadura, hasta el triunfo de la izquierda en tres elecciones consecutivas, en un excelente paneo histórico de fondo. María Mercedes, una mujer sensible que logra superar los prejuicios familiares y sociales consumando una relación amorosa cuestionada con un contrabajista de jazz, protagoniza uno de los mejores capítulos de la primera parte en la que el relato de los hechos se entremezcla con el encanto del camino al faro, los pasos sobre los adoquines y la luz de los faroles. El menor, llamado así por la familia, parece un personaje secundario y carente de importancia, hasta que inesperadamente el viento de la novela cambia como lo hace el viento sobre las dunas mudándolas de lugar. Daniel Esteban, el mayor, evoca los hechos desde su exilio voluntario en Ginebra, con el dinero que se llevó consigo, sus vasos de whisky Glenfiddich, y su indulgente pena por el país nostálgico del que reniega con un cinismo crítico y arrogante que solo encubre soledad, soledad y más soledad. Y Fernando Eloy, en su carácter de administrador de la estancia yerma e improductiva bajo el calor inclemente del norte, como un personaje de Graham Greene en el trópico, padeciendo el calor y las alucinaciones de su pasado de sueños frustrados. El padre y la madre, nombrados solo como “padre” o “madre”, son revividos por sus hijos, el primero como el abogado dedicado a los negocios, representante de la más rancia burguesía nacional conservadora y “proyanqui” como lo califica el menor, y la madre, mujer del hogar, heredera de una fortuna proveniente de una peculiar aventurero irlandés, pero que pese a su apariencia inocua y anodina no solo introduce el tema simbólico de las identidades y los espejos –tema que también aparecerá en la narración de María Mercedes- sino que resultará ser uno de los más poderosos faros irradiadores de la novela.
Es cierto también que cada uno de los monólogos de los cuatro hijos reitera enunciativamente y de manera similar, los mismos hechos: el ocaso y decadencia de una familia uruguaya poderosa económica y socialmente, las pérdidas comerciales y fabriles, las pérdidas de la estancia del norte y de la casona de Carrasco, las tragedias familiares, el desprestigio y los fracasos, y que en este sentido ya los dados están echados casi desde el inicio mismo de la novela.
Pero la tarea del lector no es ir escribiendo la novela como si lo hiciera a la par del autor -hipotética empresa que todo ególatra enuncia para sí en el sentido que él la hubiera escrito mejor pero que nunca acometerá-, sino avanzar, desentrañar, ir más allá y descubrir las sinuosidades y laberintos que el texto propone. Y vaya si Espejo de familia los tiene, y de espeso gramaje.
Que me perdonen psicólogos y psicoanalistas.

Hugo Burel ha dicho que escribir esta novela le llevó más de veinte años, lo que queda estampado con la datación final, enero 2000-marzo 2023. Son inextricables los caminos de un escritor para crear su obra, pero por el devenir de Espejo de familia puede aventurarse que en ese extenso período de tiempo quizás lo primero fue el esbozo de los personajes referidos como voces narrativas, que es lo que le da ese primer aire estático a la novela, y que recién cede cuando promediando el texto sobreviene un envión que podemos suponer obedece al impulso definitivo que llevó al autor a darle culminación al dilatado work in progress.
Ya avanzada la novela, de pronto el relato que va tejiendo el menor, Víctor Rodolfo, instala la intuición de que los hechos trágicos que constituyen las subtramas de la novela –sobre todo las muertes de Laura Constanza y de Luis Ernesto- tienen un entretejido común, algo que los une y que de algún modo no dicho, los explica. ¿Destino, sino trágico, causalidad inexorable, maldición, castigo? Por supuesto, Hugo Burel es demasiado buen escritor como para aclararlo y lo va a dejar en manos del lector, algo que inquietará a éste hasta el final. El tema de la causalidad o la casualidad plantea de manera amplificada la cuestión de estética narrativa que se visualiza con particular intensidad en el género negro, en relación a si los sucesos de la novela se van desarrollando a golpes de azar o de estricto encadenamiento causal. Tanto en el referido género como en la novela en general, la concatenación de sucesos tiene la función de dirigir el meollo de la atención del lector, es la dueña y señora de que ésta no decaiga, y de algún modo se erige en el símil consciente de lo que es el inconsciente en el ámbito subjetivo, que dirige los pasos del yo sin que éste lo sepa; de manera análoga la estructura secuencial narrativa es lo que conduce a ese yo que es el lector encaramado en letras, palabras, oraciones, capítulos. Es la habilidad del escritor, su capacidad creadora, la que manipula ese poderoso y agitado timón, y en el caso de Espejo de familia, cuando se introduce esta insinuación de algo ajeno al azar que conecta los sucesos trágicos de la novela, el autor lo hace con la maestría de introducir a sabiendas la incomodidad de que algo que el lector no logra dominar ni discernir se cierne sobre lo que va ocurriendo en la ficción. Y si el desasosiego es grande, es porque inexorablemente la lectura proyecta un trasvasamiento instantáneo y simultáneo a la vida misma.
Desde que la teoría psicoanalítica ha logrado definir con claridad que lenguaje e inconsciente están estructurados en base a dos pilares o principios idénticos, no puede extrañar la similitud entre la narrativa fáctica secuencial de la novela y el subconsciente individual. Efectivamente, el desplazamiento en el inconsciente equivale a la metonimia del lenguaje, la combinación, relación o vinculación de un significante con otro y con otro y con otro y así sucesivamente a través de la conjunción “y”, y la condensación en el inconsciente equivale a la metáfora en el lenguaje, o sea ya no la combinación sino la sustitución de un significante por otro, esto o lo otro a través de la conjunción “o”. Así, la narrativa es el lenguaje metonímico por excelencia, como el lenguaje metafórico es el de la poesía, sin que quepan divisiones tajantes dado que metonimia y metáfora invaden todos los géneros literarios.
Otro aspecto clave que también se va develando en la novela es el creciente rol del hijo menor, Víctor Rodolfo, que va escribiendo un texto, un cuaderno, que tal vez sea la novela misma que estamos leyendo, y en el cual quizás va asumiendo las máscaras de sus hermanos. Este juego de la novela dentro de la novela siempre es riesgoso porque atenta contra el pacto ficcional que el lector ha acordado tácitamente con la obra, al asumir su lectura y ponerse en posición irrevocable de creer en la ficción que se le cuenta como la verdad misma. Si de pronto esa posición se ve conmovida por la aclaración de que lo que se cuenta en realidad es un artificio que está creando uno de los propios personajes, puede que el lector quede conmovido por asomarse a la sensación misma de infinito como si un espejo relejase a otro espejo, o puede que el lector despierte del sueño de la ficción sacudido por el artificio, para mal. Ese riesgo es sorteado con solvencia en Espejo de familia cuando el menor cierra la narración, y en el único capítulo en que la madre aparece como voz narrativa, en el cual se termina por echar luz sobre la verdadera función y rol del mismo, vinculado al gran tema final, envolvente y arrollador de la novela. Ese rol opera cual eco del “y solo yo me salvé para venir a contarlo”, famoso epígrafe basado en el Libro de Job, de Moby Dick, y del personaje-narrador Ismael de la novela de Melville, único sobreviviente para contar la historia.
El personaje del menor, muestra además, otra particularidad al parecer incidental, pero capital para comprender el imperceptible laberinto que va operando por debajo del esqueleto narrativo y secuencial de la novela. Cuando resuelve comenzar a realizar tareas impropias de su condición y clase social, como de lustrabotas o de canillita, lo hace no solo a escondidas, sino utilizando un disfraz, tal como ocurría con otro personaje de Hugo Burel, Keller, que se disfrazaba de Milo Epstein para asesinar en su trilogía Montevideo noir, Sorocabana blues y Noches de Bonanza. Esconder la personalidad y los verdaderos deseos tras disfraces no parece ser una mera coincidencia en el conjunto de la obra de un escritor, sino estar apuntando subrepticiamente a un rol fundamental de la escritura, el enmascaramiento para ser que supone la tarea de escribir y que va de la mano con ese entrelazamiento tan complejo que ya hemos señalado entre lenguaje e inconsciente, tal vez dos caras de la misma moneda.
La cuestión edípica, latente a lo largo de toda la obra, se torna evidente en esa extraña historia de amor a partir del reencuentro de Víctor Rodolfo con la nodriza que lo amamantó, Yolanda, veinte años después; esa historia parece ser una consumación por sustitución del incesto hijo-madre, pero es en los capítulos finales que termina de arrollarnos la gran ola que nos arroja a las profundas aguas en las que están sumergidos hechos y protagonistas. La apariencia de que solo la rebeldía y el apartamiento de la tradición familiar puede salvar al protagonista para poder tener una vida propia, queda opacada frente a la inmensa revelación de la relación de Víctor Rodolfo con su madre.
Es bien conocida la explicación freudiana sobre la constitución primaria del sujeto como falo de la madre, luego frustrada por el rol del padre y de la propia madre que operan la castración simbólica en el sentido de prohibición de acostarse con la progenitora, castración a la que también ayuda la madre si logra trasmitir al hijo sus deseos no posesivos. De ser, en el sentido de ser el falo de su madre, cuando opera la castración el sujeto va a padecer de falta en ser. Y para el psicoanálisis el deseo, en todos sus aspectos de tener algo, realizar o lograr algo, es el intento metonímico, por desplazamiento, de recuperar ese ser perdido. Por esa razón Lacan define el deseo como la metonimia (desplazamiento) de la falta en ser. Es decir, el recorrido por desplazamiento del deseo, intentando por los caminos del tener recuperar el ser. Si se es el falo, si se está en una oposición de colmar imaginariamente la falta en algún otro ser, en principio la madre o quien cumpla la función, esto provoca un empobrecimiento en el orden del deseo de tener. Para la psiquis del individuo anclada en el originario considerarse falo, de ser en sí falo, existe una disyunción entre ese ser y el tener. En cambio si operó la castración simbólica, la psiquis del individuo va a procurar hacerse del falo o sea, va a desear procurarse todo, es lo que constituye el meollo de todo individuo que estructuró adecuadamente su personalidad mediante el proceso de castración y que lo impulsa a desear cosas para satisfacer la falta, ya sea bienes, amistades, afectos, relaciones, estudios, etc., esa condición de haber perdido el falo, el ser, lo lleva al deseo, al tener. El camino del deseo es el de la ilusión de recuperar el ser (fálico), aunque esa recuperación sea imposible, y por eso para el psicoanálisis el deseo es un camino eterno, el meollo mismo de la vida humana, de sus logros y realizaciones. Por lo menos eso es lo que dicen lo que saben. Melancólico, ¿no?

Víctor Rodolfo resulta un caso paradigmático de déficit de figuras paterna y materna, de padre ausente absorbido por negocios y crecientemente alejado de su familia y en particular de su hijo menor, así como también de madre indiferente por delegación de su función primero en la nodriza y luego en las niñeras, lo cual impidió que se operara la castración, y por eso el menor a medida que crece carece de deseos de estudiar, de progresar, de lograr bienestar, de consumar una pareja estable, de tener hijos o una familia, de tener bienes. Quedó atrapado en su primario ser fálico psíquico, y por tanto en el goce de ser, ajeno al principio de realidad. El camino de la no castración, del ser fálico en sí, es el camino de la apatía y de la no realización, el camino de Víctor Rodolfo, encubierto tras sus auto explicaciones lógicas, racionales, autocomplacientes en suma.
Pero Espejo de familia no es psicoanálisis sino literatura pura y dura, y se cierra de manera magistral en el capítulo “Madre” en el que se revela el reconocimiento materno del destino de Víctor Rodolfo como el escritor que lo entenderá todo y salvará del olvido a la familia, y en la evocación final del abrazo en la noche en el muelle sobre el Santa Lucía, de una escalofriante e intensa belleza que deslumbra con la luz cegadora de la verdad, de Víctor Rodolfo, verdadero autor de la obra –¿disfrazado de Hugo Burel, o cual Pierre Menard, autor de El Quijote, destructor del concepto mismo de autor?-, y por la cual valió la pena con creces leer esta novela.
Para Ana Fleitas de León, psicoanalista auténtica,
no improvisada ni torpe, como su padre


Diana
Con semejante comentario, ya quiero leerla!
Excelente!
LuisA.FleitasCoya
Muchas gracias por el comentario; viniendo de una gran lectora, un halago.